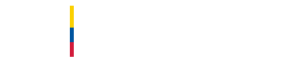El Acuerdo de Paz firmado en La Habana y en el teatro Colón en el 2016, incluyó un nuevo paradigma que reconoció algo que se venía construyendo en la sociedad colombiana, la centralidad de las víctimas de la guerra dentro de la formulación de soluciones para superar el conflicto armado de manera estable y duradera. El Acuerdo de Paz presentó además una mirada integral que, en sus seis puntos, se propone contribuir al resarcimiento de las causas estructurales del conflicto social y armado, pero además, de manera clara, definió que la reparación de las víctimas estaba en su centro.
Este reconocimiento no fue casual. El movimiento de víctimas había venido avanzando seriamente en poner sobre la agenda pública no sólo su visibilización, sino también la evidencia de que en Colombia, a través de diversos hechos, millones de personas eran en victimizadas, representando una alta parte de la población de todos los sectores sociales pero, particularmente en los vulnerables condenándolos a una vida carente de justicia social.
Por mucho tiempo en Colombia desde el poder del Estado se negaron graves violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad. Por ello, pensar en el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, en las afectaciones a sus territorios, al ambiente, a la construcción de la verdad y la reparación con garantías de no repetición significa formular políticas públicas en todos los sectores para transformar difíciles realidades personales y territoriales, con impacto directo sobre al menos una cuarta parte de la población, lo que significa la transformación del país, un camino que, desde una visión integral permita avanzar hacia la paz con justicia social.
En este contexto no existe en Colombia una política pública más importante y urgente que aquella que impida que siga creciendo el número de víctimas. La normalización de la violencia y el negacionismo deben quedar atrás y no repetirse jamás.
Desde la Unidad para la implementación, con motivo de los diez años de la producción del documento de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue central en su momento para el avance del proceso de paz con las extintas FARC, decidimos consultar a diversos expertos y expertas para hacer una reflexión colectiva sobre la identificación de las causa de persistencia del conflicto en Colombia y los retos actuales para la construcción de una paz estable y duradera.
De este documento que incluye 11 ensayos con diferentes miradas y aproximaciones en la materia, se pueden sacar algunos factores comunes para la comprensión de las violencias, entre las cuales quiero destacar el problema acceso a la tierra, que dejó de manera directa un universo de las cerca de diez millones de víctimas, muchas de ellas aun esperando ser reparadas. La centralidad de este asunto, así como las deficiencias en su superación fueron también retomadas por la Comisión de la Verdad y reflejadas en su capítulos de recomendaciones.
Han sido grandes los esfuerzos del actual Gobierno en avanzar en esta tarea histórica, no solo en la vocación de gobernar conforme a la constitución de 1991, sino en garantizar la reivindicación de millones de colombianas y colombianos despojados, en el avance de las transformaciones territoriales que permitan la democratización de la tierra, la garantía de derechos y el tránsito hacia el buen vivir. Sin embargo, dada la gravedad del problema y pese a importantes avances, estos todavía son insuficientes por la gravedad y simultaneidad de situaciones que afectan el país.
Adicionalmente y aunque no aparece como central en los documentos señalados, quiero llamar la atención sobre otro asunto persistente también relacionado con los hallazgos de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, y es la necesidad de construir una cultura de paz que está atravesada necesariamente por la democratización de la información, la objetividad de los medios de comunicación y la construcción de un relato de país democrático, incluyente, respetuoso de las diferencias, que supere los escenarios de estigmatización y victimización que se ejercen sobre grandes masas de población, y que inician con la invisibilización de sus realidades y luchas.
Temas recomendados
Hoy nos preocupa que se cree un clima de nuevo negacionismo, de odio entre colombianas y colombianos, con discursos estigmatizantes y revictimizantes que terminan siendo el marco que justifica el retorno de prácticas que se habían venido superando, pero ¡pese a las enormes dificultades que persisten, no podemos permitirnos retroceder en lo avanzado”.
La paz no es solo un mandato constitucional, es la mayor responsabilidad y deber que nos convoca a todos, la paz es el horizonte ético que guía nuestro gobierno.