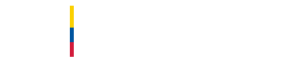No afirmo que ese haya sido su único lugar permanente durante una estadía que se prolongó a lo largo de décadas. La presencia de los Emberá en Bogotá era un recuerdo constante de la herida que el conflicto armado ha dejado en Colombia. Los conflictos sociales y económicos no han estado distantes de las realidades cotidianas de las grandes urbes.
Aunque el conflicto armado afectó a todo el país en su diversidad, la historia de despojo que han sufrido los pueblos originarios y en lo tocante el pueblo Emberá, desde el siglo XVI nos ha golpeado directamente en el rostro. Los pueblos indígenas se enfrentan y han enfrentado a un mayor riesgo de sufrir actos victimizantes causados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. Así lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 del 2004, que incluye a las organizaciones de minorías étnicas entre quienes pueden representar a sus miembros en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos mediante la acción de tutela.
En 2005, se produjo una migración masiva de Emberás a Bogotá. El acto victimizante que desencadenó este hecho fue la presión ejercida por un actor armado que pretendía forzarlos a enrolarse en sus filas. Además, se otorgaron licencias mineras y de explotación maderera a agrupaciones controladas por las Águilas Negras, según lo evidencia una investigación adelantada por Ardila y Cortes (2011) del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. La creación de esos nuevos frentes de actividad económica asociados con el crimen organizado significó el despojo de territorios y la destrucción de medios de vida.
Como resultado, el pueblo Emberá fue víctima de un desplazamiento forzado, que a su vez fue consecuencia de la vulneración de su derecho a una vida en condiciones de dignidad. Grupos armados que se establecieron en su territorio, amenazaron y asesinaron líderes de la comunidad, impidiendo así que continuaran desarrollando sus dinámicas de vida dentro de los resguardos que han sido su hogar a lo largo de los siglos.
Los Emberás llegaron porque fueron arrojados a las frías calles de la capital. Cuando la vulneración del derecho a una vida digna produce el desplazamiento, el retorno pierde el atractivo que la nostalgia suele otorgarles a quienes anhelan regresar a su hogar, y se constituye en derecho.
Como derecho, el retorno es una medida fundamental en el conjunto de reparaciones específicas a las víctimas del conflicto armado. Es un principio del derecho internacional que “confirma que todos los desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente en condiciones de seguridad y dignidad”.[2]
Como han afirmado un buen número de voces, frente al atropello de la injusticia, la respuesta debe ser la justicia, no la caridad. En el retorno de los Emberás estamos ante un acto de justicia. Se restituyen derechos que se les vulneraron, y que redujeron su vulnerabilidad a niveles de deshumanización ante la mirada, a veces de espanto, a veces impávida, y a veces de repudio, de los citadinos.
La presencia del pueblo Emberá en las calles bogotanas significó un reclamo permanente al Estado colombiano de su obligación de movilizar todos sus recursos para garantizar la restitución de los derechos que les fueron vulnerados por los actores del conflicto armado. Además, ante la retórica jurídica internacional, ya se habían asumido compromisos impostergables en los Acuerdos de La Habana, que incluyen la promoción, el respeto y las garantías de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
No está por demás seguir insistiendo en este énfasis. El respeto por la diversidad cultural y étnica es un resorte de importancia fundamental en los procesos de reconciliación, que son parte integral de la búsqueda de la paz. El retorno es una medida significativa de restitución de los derechos vulnerados a este sector de la población colombiana. En su implementación, hemos considerado esos principios. Los procedimientos específicos de la Caminata del Retorno se acordaron de manera participativa con los Emberás a través de sus voceros, garantizando así la transparencia del proceso y la información plena a la ciudadanía en general.
Temas recomendados
Mientras escribo, vienen a mi mente las palabras de una canción del retorno del exilio involuntario, forzado, del grupo musical Illapu, de Chile. Junto a la “amistad fraterna de otros pueblos”, el equipaje de los exiliados que regresan trae también un reclamo que es, a su vez, un encargo: “pido claridad por los misterios”. El retorno es un paso en esa dirección. Quien una vez fue injustamente victimizado y sufrió la vulneración de sus derechos, regresa como un interlocutor válido en la reconstrucción de la historia.